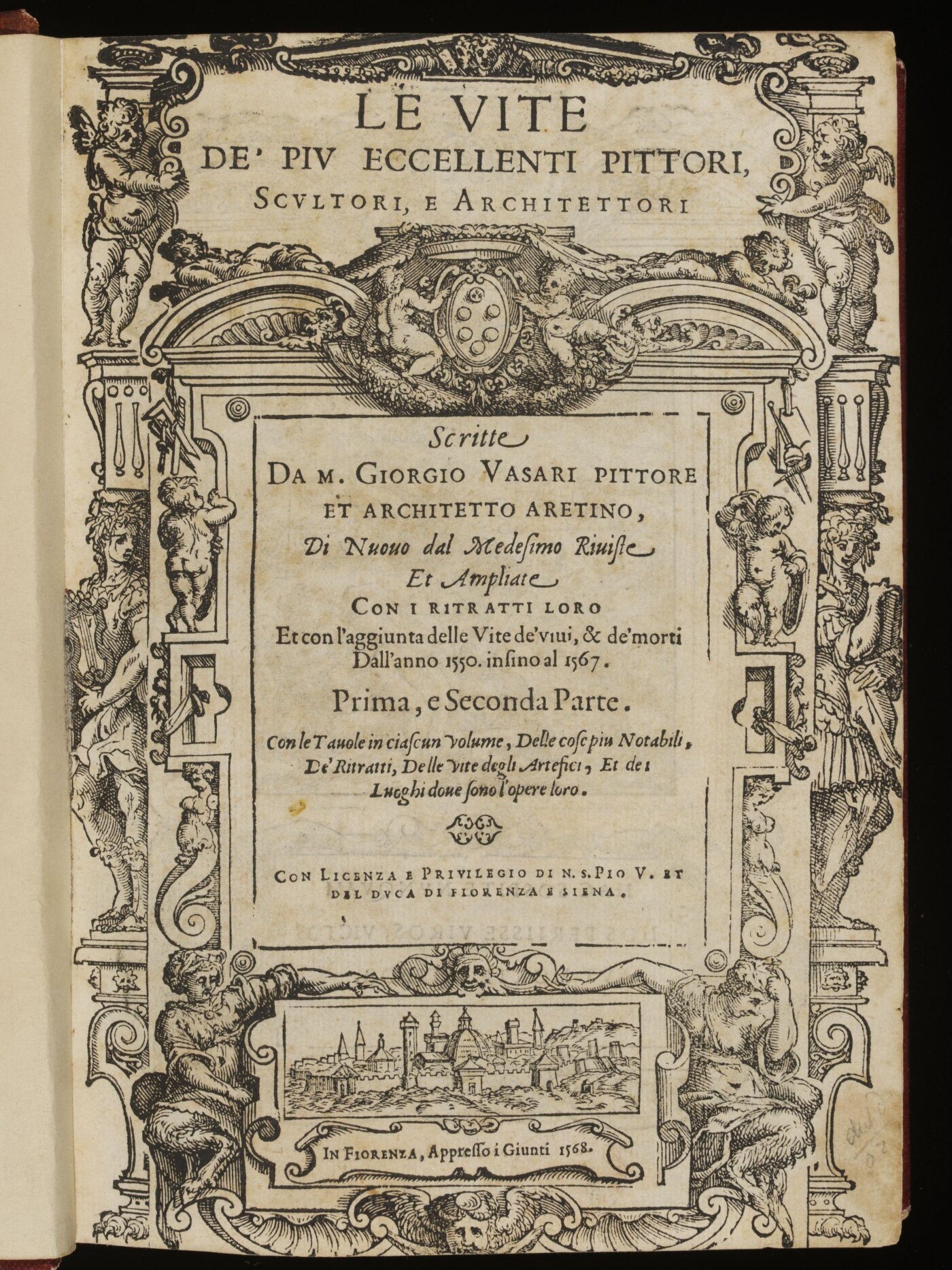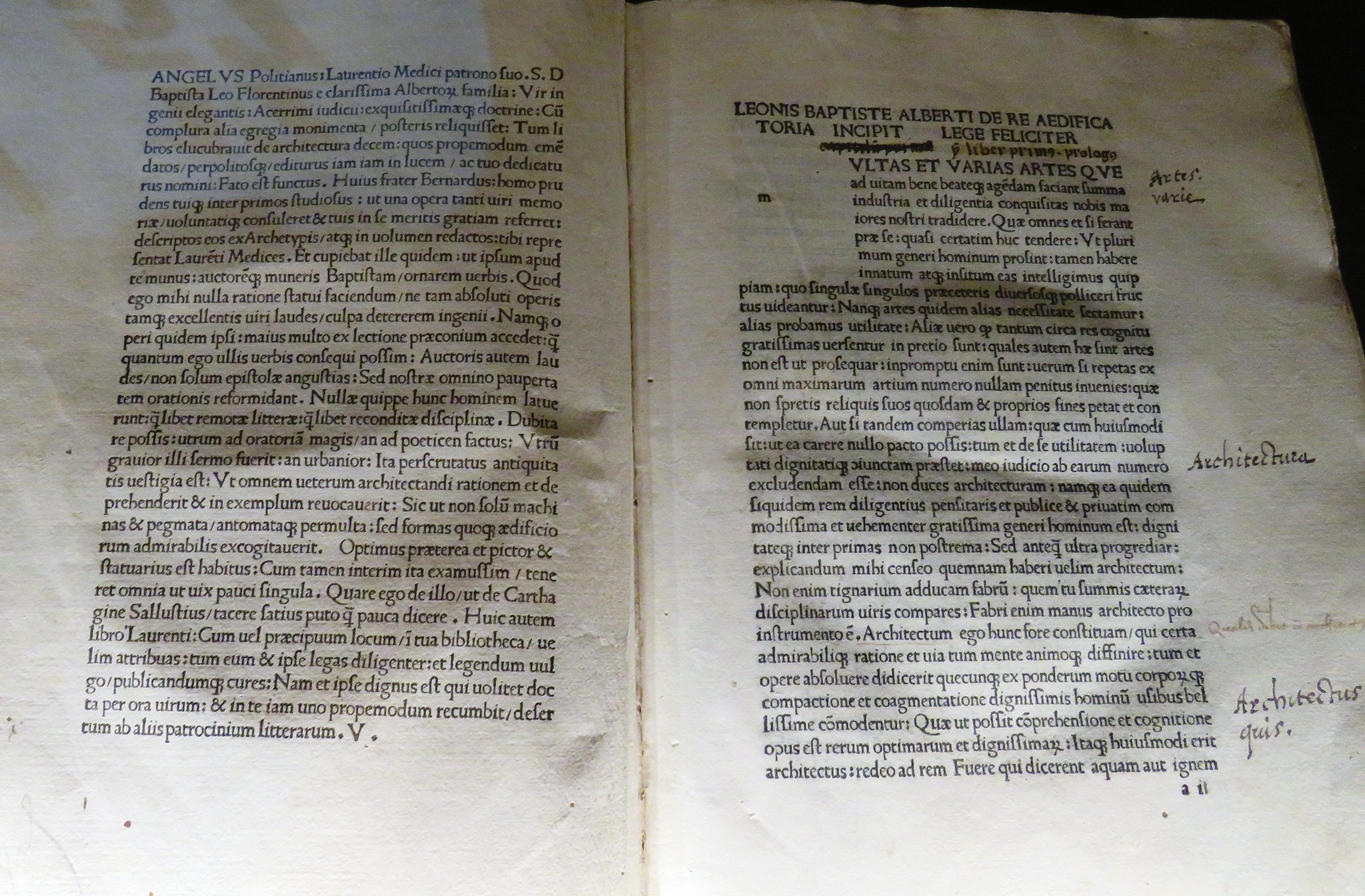Posiblemente porque ansiábamos vivir una vida diferente, llena de emociones y sorpresas. La maldita vida de los sentimientos y las pulsiones que entreveíamos en las películas y las lecturas.
Pero nosotros, aún sin saber muy bien porqué necesitábamos otra cosa y queríamos a nuestro lado a una chica, aunque no supiéramos muy bien para qué.
Había un ansia sin perfiles definidos que quería acabar con la niñez que empezábamos a sentir como un disfraz demasiado estrecho, aunque...
Detrás de aquel anhelo, ¿qué había más allá de nuestro intento de fuga?
Neuronas de pronto conectadas que necesitaban de un amigo del alma pero no para jugar al fútbol, sino para hablar días enteros, acaso para intentar poner en palabras todo aquel engrudo de sentimientos y emociones que comenzaban a crecer os dentro.
¿Qué nos estaba ocurriendo?
Era imposible saberlo, y cada uno intentaba comprenderlo por sus propios medios.
Yo lo hice por medio de la música, como si el destino ya lo tuviera marcado.
El primero, en una navidad de once años cumplidos, fue fiebre del sábado noche. Un año siguiente, en otra Nochebuena, fue Grease. En ella empecé a encontrar (aún oscuras) las primeras claves del cambio.
De la primera sólo fue la banda sonora, pues la película la vería mucho más tarde, ya recluida en un vídeo.
Aquellas voces en falsete de los Bee Gees bajo las cuales, como un volcán de lava oculta, se desarrollaba el infierno ardiente de su percusión me dejaban lleno de extraños ruidos por dentro, cuando las escuchaba en la radio.
Eran aquellos ritmos que se oponían a la linealidad de las canciones de la infancia, los pesados bombos repetidos que hablaban de sangre corriendo por las venas y te hacían consciente, acaso por primera vez, de tu cuerpo.
De pronto sabías que existía, que tú eras más que una simple melodía de Enrique y Ana, y frente a su azúcar rosada había un mundo, lugares dentro, que llamaban a la puerta pidiendo sal y otras tantas cosas que, para entonces, sólo eran puras oscuridades.
Elementos oscuros y palpitantes, como aquellos bajos obsesivos que se te escapaban de las manos y apenas oías, pero sentías dando calambres a las piernas que se movían solas y subían hasta el vientre susurrando una posibilidad de vida que nunca habías sentido. Con ello los colores perdían la planitud y se llenaban de volumen y rincones prohibidos llenos de... Realmente no había palabras entonces para definirlos.
Pero que no existiera aún el concepto no importaba. Lo fundamental era que la emoción estaba más allá de la pura timidez, y en los años siguientes me empujaría una y otra vez, haciéndome internar en los bosques de los deseos.
Aquella fue la banda sonora (aún en casete, pues no había todavía tocadiscos) de todo un año, hipnótica y nocturna aunque fuera a plena luz del día.
Un ruido de fondo que me acompañó en los doce y sólo fue sustituida en las siguientes navidades cuando todo reventó en pedazos cuando tuve entre mis manos la cinta de Grease y en su diminuta portada aparecía
Olivia Newton John y su pelo dorado entre rizos.
Como siempre, fuimos los tres al cine, y al salir lo hicimos sin palabras pero con tres canciones ya para siempre incorporadas a nuestra vida.
You're the one that I want y aquel traje de cuero ceñido de Olivia que nos alborotaría desde entonces los sueños, creando el modelo definitivo de mujer soñada que, unos años después Sabrina haría realidad, como si los milagros pudieran existir en la más plana realidad.
Gracias ella ella supimos que la geometría, para ser amada, debe rehuir las rectas para convertirse en una curva continua; que el barco del Misisipi que había en el Parque de atracciones tenía una nueva e inquietante lectura de la que siempre habíamos hecho en nuestras alegrías infantiles.
En torno a ella se situaron otras dos canciones que nos empezaron a hablar de algo ¿semejante? al amor, pues si Summer Nights nos definía la subida a los cielos de la primera cita, de una relación posible que todavía sólo eran chispas (de colores), Sandy nos advertía de los dolores de la pérdida.
Como dos paréntesis con cuero y melena rubia en el centro, ahí estaba toda la definición de lo que entonces comenzábamos a desear con ansia. Principio y fin; desde las estrellitas (de colores) en el estómago a la punzada fría del abandono, quién sabe cuál más deseable en aquellos tiempos en donde el amor se empezaba a desear como la forma suprema de no sentir la tierra bajo tus pies y vivir rodeado de una burbuja de alegría o pena (daba lo mismo, ¿no era lo mismo acaso?) que nos hacía sentir inmortales, seres alados con corazón de chocolate derretido, hirviendo dentro del pecho con su luz llena de brillos y oscuridades, todo al mismo tiempo, pues las pausas y los intermedios los iríamos aprendiendo más tarde, acuchillados por el mundo.
A partir de entonces, dejamos de ser niños.